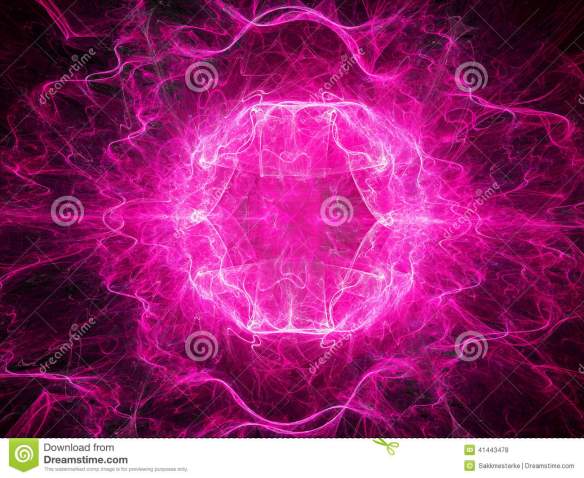young woman shouting in ecstasy
Yo soy polaca, nacida en Sandomir,vale decir en un país donde las leyendas se tornan artículos de fe, donde creemos en las tradiciones de familia como y —acaso más que— en el Evangelio. No hay castillo entre nosotros que no tenga su espectro, ni una cabaña que no tenga su genio familiar. En la casa del rico como en la del pobre, en el castillo como en la cabaña, se reconoce el principio amigo y el principio enemigo.
A veces estos dos principios entran en lucha y se combaten. Entonces se escuchan ruidos tan misteriosos en los corredores, rugidos tan horrendos en las antiguas torres, sacudidas tan formidables en las murallas, que los habitantes huyen de la cabaña como del castillo, y aldeanos y nobles corren a la iglesia en procura de la cruz bendita o de las santas reliquias, únicos resguardos contra los demonios que nos atormentan. Pero otros dos principios más terribles aún, más furiosos e implacables, se encuentren allí enfrentados: la tiranía y la libertad.
El año 1825 vio empeñarse entre Rusia y Polonia una de esas luchas en las cuales creyérase agotada toda la sangre de un pueblo, como a menudo se agota la sangre de una familia entera. Mi padre y mis dos hermanos, rebelados contra el nuevo zar, habían ido a alinearse bajo la bandera de la independencia polaca, postrada siempre, siempre renacida. Un día supe que mi hermano menor había sido muerto; otro día me anunciaron que mi hermano mayor estaba mortalmente herido; y por fin, después de una jornada angustiosa, durante la cual yo había escuchado aterrorizada el tronar siempre más cercano del cañón, vi llegar a mi padre con un centenar de soldados de a caballo, residuo de tres mil hombres que él comandaba.
Había venido a encerrarse en nuestro castillo con la intención de sepultarse bajo sus ruinas. Mientras no temía nada por él, temblaba por mí. Y en efecto, para él era único riesgo la muerte, porque estaba segurísimo de no caer vivo en manos del enemigo; pero a mí me amenazaba la esclavitud, el deshonor, la vergüenza. Mi padre escogió diez hombres entre los cien que le quedaban, llamó al intendente, le hizo entrega de cuanto dinero y objetos preciosos poseíamos y, recordando que —en ocasión de la segunda división de Polonia— mi madre, casi niña aún, había encontrado un asilo inaccesible en el monasterio de Sabastru, situado en medio de los montes Cárpatos, le ordenó conducirme a aquel monasterio que abriría a la hija, como hacía tiempo a la madre, sus hospitalarias puertas.
A despecho del gran amor que mi padre alimentaba por mí, nuestros saludos no fueron largos. Según todas las probabilidades, los rusos debían llegar el día siguiente a la vista del castillo, por lo que no había tiempo que perder. Me puse de prisa un vestido de amazona, con el que solía acompañar a mis hermanos en la caza. Me trajeron ensillado el mejor caballo de la cuadra; mi padre me puso en los bolsillos del arzón sus propias pistolas, obras maestras de las fábricas de Tula, me abrazó y dio la orden de partida.
Durante aquella noche y el día siguiente recorrimos veinte leguas, costeando uno de esos ríos sin nombre que desembocan en el Vístula. Esta primer doble etapa nos había sustraído al peligro de caer en manos de los rusos. El sol se dirigía al tramonto, cuando vimos brillar las nevadas cimas de los Cárpatos.
Hacia la noche del día siguiente llegamos a su pie: al fin, en la mañana del tercer día, comenzamos a avanzar por una de sus gargantas. Nuestros Cárpatos no se parecen a los fértiles montes de vuestro occidente. Cuanto la naturaleza tiene de extraordinario y grandioso se presenta allí en toda su majestad. Sus tempestuosas cumbres se pierden en las nubes cubiertas de eternas nieves; sus inmensos bosques de abetos se inclinan sobre el terso espejo de lagos que por su vastedad semejan mares; y de aquellos lagos, jamás navecilla alguna ha surcado sus ondas, jamás redes de pescadores turbaron su cristal profundo como el azul del cielo; apenas, de tiempo en tiempo, resuena allí la voz humana, haciendo escuchar un canto moldavo al que contestan los gritos de los animales selváticos: y cantos y gritos van a desvelar algún solitario eco, atónito de que un ruido cualquiera le haya revelado su propia existencia. Por millas y millas se viaja allí bajo la umbría bóveda de los bosques entrecruzados de las inesperadas maravillas que la soledad nos descubre a cada instante, y que hacen pasar nuestro ánimo del estupor a la admiración. Ahí doquiera hay peligro, y el peligro se compone de mil riesgos diversos; pero no se tiene tiempo para atemorizarse, tan sublimes son aquellos riesgos. Aquí hay alguna cascada a la que dio origen imprevistamente la licuefacción de los hielos y que, saltando de roca en roca, invade de pronto el angosto sendero que se recorre, trazado por el paso de las fieras en fuga y del cazador que las persigue; allí hay árboles minados por el tiempo, que se desprenden del suelo y se derrumban con horrible estrépito semejante al de un terremoto; en otra parte, en fin, son los huracanes los que os envuelven de nubes, en medio de las cuales se ve centellear, extenderse y contorsionarse el relámpago, como sierpe inflamada. Luego, tras de haber superado aquellas moles agrestes, aquellos bosques primitivos, tras de encontraros en medio de gigantescas montañas y bosques interminables, os veis ante inmensos páramos, como mares que tienen también sus ondas y sus tempestades, áridas y gibosas estepas, donde la vista se pierde en un horizonte sin límite.
Entonces no es terror lo que experimentáis, sino una triste y profunda melancolía, de la cual nada hay que pueda distraeros, porque el aspecto de la región, por lejos que se alargue vuestra mirada, es siempre el mismo.
Ascended o descended las cien veces iguales pendientes, buscando en vano un camino trazado: al hallaros tan perdidos en aquel aislamiento, en medio de desiertos, os creéis solos en la naturaleza, y vuestra melancolía se convierte en desolación. Os parece inútil caminar más adelante, porque no veis una meta para vuestros pasos; no encontráis una aldea, ni un castillo, ni una cabaña, ni en suma vestigio de humana morada. Sólo de cuando en cuando, como una tristeza más en aquella región melancólica, un pequeño lago sin cañas, sin arbustos, dormido en el fondo de un barranco, casi otro mar Muerto, os cierra el camino con sus verdes aguas, sobre las cuales se levantan al acercaros algunas aves acuáticas de gritos prolongados y discordantes. Rodead ese lago, trasponed el collado que está delante de vosotros, descended a otro valle, superad otra colina, y así sucesivamente, hasta que hayáis llegado a los comienzos de la cadena de montes que van siempre disminuyendo más. Pero si al concluir esa cadena os volvéis hacia el mediodía, la región recobra un carácter majestuoso, se os presenta una naturaleza más grandiosa y descubriréis otra cadena de montañas más altas, de forma más pintoresca, de más rica vegetación, toda cubierta de espesos bosques, toda surcada de arroyos: con la sombra y con el agua renace también la vida en aquella comarca; se escucha ya el tañido de la campana de una ermita, y sobre el flanco de aquella montaña se ve serpentear una caravana. Por fin, a los últimos rayos del sol poniente se perciben desde lejos, a guisa de bandada de pájaros blancos, apoyándose las unas en las otras, las casas de una aldea, que parece se hubieran agrupado en cierto modo para defenderse de un asalto nocturno; pues con la vida ha vuelto el peligro: aquí no se luchará con osos y lobos, como en aquella altas montañas, sino con hordas de bandidos moldavos.
Entretanto nos acercábamos a nuestra meta. Diez días de camino habían transcurrido sin ningún incidente. Ya distinguíamos la cumbre del monte Pion, que se eleva sobre toda aquella familia de gigantes, y sobre cuya vertiente meridional está situado el convento de Sabastru al cual yo me trasladaba. Tres días más, y nos hallábamos al término de nuestro viaje.
Eran los últimos días de julio. Habíamos tenido una jornada muy cálida, y hacia las cuatro respirábamos con ansioso deleite las primeras brisas del atardecer. Habíamos dejado atrás hacía poco las torres ruinosas de Niantzo. Bajábamos a una llanura que empezábamos a ver a través de una hendidura de la montaña.
Desde el sitio donde estábamos, ya podíamos seguir con la vista el curso del Bistriza, de riberas esmaltadas de bermejeantes viñedos y de altas campánulas de flores blancas. Bordeábamos un abismo en cuyo fondo corría el río, que en aquel lugar tenía apenas forma de torrente, y nuestras cabalgaduras tenían escaso espacio para caminar dos de frente. Nos precedía un guía, quien, inclinado de flanco sobre la grupa de su caballo, cantaba una canción morlaca, cuyas palabras seguía con singular atención.
El cantor era también al mismo tiempo el poeta. Necesitaría ser uno de aquellos montañeses para poder expresarnos la melancolía de su canción con su salvaje tristeza, con toda su profunda sencillez. Las palabras de la canción eran poco más o menos las siguientes:
«¡Ved allí ese cadáver en la palude de Stavila, donde corriera tanta sangre de guerreros! No es un hijo de Iliria, no; es un feroz bandido, que después de haber engañado a la gentil María, robó, exterminó, incendió.
«Rauda como el relámpago una bala ha venido a atravesar el corazón del bandido; un yatagán le ha tronchado el cuello. Pero, oh misterio, después de tres días, su sangre, tibia aún, riega la tierra bajo el pino tétrico y solitario y ennegrece el pálido Ovigan.
«Sus ojos turquíes brillan siempre; huyamos, huyamos: guay de quien pase por la palude cerca de él: ¡es un vampiro! El feroz lobo se aleja del impuro cadáver, y el fúnebre buitre huye al monte de calvo frontis.» De pronto se oyó la detonación de un arma de fuego y el silbar de una bala. La canción quedó interrumpida, y el guía, herido de muerte, precipitóse al abismo, mientras su caballo se detenía temblando y tendiendo la inteligente testa hacia el fondo del precipicio, donde desapareciera su dueño. Al mismo tiempo, se levantó por los aires un grito estridente, y sobre los flancos de la montaña vimos aparecer una treintena de bandidos: estábamos completamente rodeados. Cada uno de los nuestros empuñó un arma, y bien que tomados inopinadamente, mis acompañantes, como que eran viejos soldados avezados al fuego, no se dejaron intimidar, y se pusieron en guardia. Yo misma, dando el ejemplo, empuñé una pistola, y conociendo bien cuán desventajosa era nuestra situación, grité:
¡Adelante!, y di con la espuela a mi caballo que se lanzó a toda carrera hacia la llanura. Pero teníamos que vérnosla con montañeses que brincaban de roca en roca como verdaderos demonios de los abismos, que aun saltando, hacían fuego, manteniendo a nuestros flancos la posición tomada. Por lo demás, nuestro plan había sido previsto. En un punto donde el camino se ensanchaba y la montaña se allanaba un poco, aguardaba nuestro paso un joven a la cabeza de diez hombres a caballo. Cuando nos vieron, pusieron al galope sus cabalgaduras, y nos asaltaron de frente, mientras aquellos que nos perseguían bajaban saltando en gran cantidad, y cortada de tal modo nuestra retirada, nos rodeaban por todas partes.
La situación era grave y sin embargo, acostumbrada desde niña a las escenas de guerra, pude apreciarla sin que se me escapara una sola circunstancia. Todos aquellos hombres, vestidos de pieles de carnero, llevaban inmensos sombreros redondos, coronados de flores naturales al modo de los húngaros. Cada uno de ellos manejaba un largo fusil turco, que agitaban vivamente luego de haber disparado, dando gritos salvajes, y en la cintura portaba un sable corvo y dos pistolas. Su jefe era un joven de apenas veintidós años, de tez pálida, de ojos negros y cabellos ensortijados y cayéndole sobre las espaldas. Vestía la casaca moldava guarnecida de piel y ajustada al cuerpo por una faja con listas de oro y seda. En su mano resplandecía un sable corvo, y en su cintura relucían cuatro pistolas. Durante la lucha daba gritos roncos e inarticulados que parecían no pertenecer al habla humana, y sin embargo eran una eficaz expresión de sus deseos, pues a aquellos gritos obedecían todos sus hombres, ora echándose a tierra boca abajo para esquivar nuestras descargas, ora levantándose para disparar a su vez, haciendo caer a aquellos de nosotros que aún estaban de pie, matando a los heridos, haciendo en suma de la lucha una carnicería. Yo había visto caer uno después del otro los dos tercios de mis defensores. Cuatro estaban aún ilesos y se apretaban a mi alrededor, no pidiendo una gracia que tenían la certidumbre de no conseguir, y pensando sólo en vender la vida lo más cara que fuese posible. Entonces el joven jefe dio un grito más expresivo que los anteriores, tendiendo la punta de su sable hacia nosotros. En verdad aquella orden significaba que debía rodearse nuestro último grupo de un cerco de fuego y fusilarnos a todos juntos, pues de un golpe vimos apuntarnos todos aquellos largos mosquetes.
Comprendí, que había llegado la hora final. Alcé los ojos y las manos al cielo, murmurando una última plegaria, y aguardé la muerte. En ese instante vi, no descender sino precipitarse de peña en pena, un joven que se detuvo enhiesto sobre una roca que dominaba la escena, semejante a una estatua en un pedestal, y, extendiendo la mano hacia el campo de batalla, pronunció esta sola palabra: «¡Basta!» Todas las miradas se volvieron a esa voz, y cada uno pareció obedecer al nuevo amo. Sólo un bandido apuntó de nuevo su fusil e hizo el disparo. Uno de nuestros hombres dio un grito; la bala le había roto el brazo izquierdo. Se volvió al punto para lanzarse sobre el que le hiriera, pero aún no había hecho cuatro pasos su caballo, que un relámpago brilló por encima de nosotros y el bandido rebelde cayó herido por una bala en la cabeza… Tantas y tan diversas emociones habían acabado mis fuerza; me desvanecí. Cuando recobré los sentidos, me hallé acostada sobre la hierba, con la cabeza apoyada en las rodillas de un hombre, de quien no veía sino la mano blanca y cubierta de anillos rodeándome el cuerpo, mientras ante mí estaba parado, de brazos cruzados y la espada bajo la axila, el joven jefe moldavo que dirigiera el asalto contra nosotros. «Kostaki», decía en francés y con gesto autoritario el que me sostenía, «haced que vuestros hombres se retiren de inmediato, y dejadme el cuidado de esta joven. «Hermano, hermano», respondió aquel a quien eran dirigidas tales palabras, y que parecía contenerse con esfuerzo, «cuídate de no cansar mi paciencia; yo os dejo el castillo, dejadme a mí el bosque. En el castillo vos sois el amo, pero aquí yo soy todopoderoso. Aquí me bastaría una sola palabra para obligaros a obedecerme». «Kostaki, yo soy el mayor; lo que quiere decir que soy amo en todas partes, así en el bosque como en el castillo, allá y aquí. Como a vos, me corre por las venas la sangre de los Brankovan, sangre real que tiene el hábito de mandar, y yo mando.» «Mandad a vuestros servidores, Gregoriska, no a mis soldados.» «Vuestros soldados son bandidos, Kostaki… bandidos que haré ahorcar en las almenas de nuestras torres si no me obedecen al instante.» «Bien, probad de darles una orden.» Sentí entonces que quien me sostenía retiraba su rodilla, y colocaba suavemente mi cabeza sobre una piedra.
Le seguí ansiosa con la mirada, y pude examinar a aquel joven, que cayera, por así decirlo, del cielo en medio de la refriega, y que yo había podido ver apenas, estando desmayada, mientras aparecía a punto en escena. Era un joven de veinticuatro años, de alta estatura y con dos grandes ojos celestes y resplandecientes como el relámpago, en los que se leía una extraordinaria decisión y firmeza. Los largos cabellos rubios, indicio de la estirpe eslava, le caían sobre las espaldas como los del arcángel Miguel, circundando dos mejillas rubicundas y frescas; sus labios realzados por una sonrisa desdeñosa, dejaban ver una doble hilera de perlas. Vestía una especie de túnica de velludo negro, calzones ceñidos a las piernas y botas bordadas; en la cabeza tenía un gorro puntiagudo ornado de una pluma de águila; en la cintura portaba un cuchillo de caza, y al hombro una pequeña carabina de dos caños, cuya precisión había aprendido a apreciar uno de los bandidos. Extendió la mano, y con ese gesto imperioso pareció imponerse hasta a su hermano. Pronunció algunas palabras en lengua moldava, las cuales parecieron causar profunda impresión sobre los bandidos. Entonces, a su vez, habló en la misma lengua el joven jefe, y me pareció que su discurso estaba lleno de amenazas y de imprecaciones. A aquel largo y vehemente discurso el hermano mayor contestó con una sola palabra. Los bandidos se sometieron; hizo un gesto, y los bandidos se sometieron; hizo un gesto, y los bandidos se reunieron detrás de nosotros.
«¡Bien! Sea, pues, Gregoriska», dijo Kostaki volviendo a hablar en francés. «Esta mujer no irá a la caverna, pero no por ello será menos mía.
La encuentro hermosa, la he conquistado yo y la quiero yo.» Así diciendo, se lanzó él hacia mí, y me levantó entre sus brazos. «Esta mujer será llevada al castillo y entregada a mi madre, yo no la abandonaré», dijo mi protector. «¡Mi caballo!», gritó Kostaki en lengua moldava. Varios bandidos se apresuraron a obedecer, condujeron a su señor la cabalgadura pedida… Gregoriska miró en torno, asió las bridas de un caballo sin dueño, y saltó a la silla sin tocar los estribos. Kostaki, bien que me tenía aún apretada entre sus brazos, montó en la silla casi tan ágilmente como su hermano, y partió a todo galope. El caballo de Gregoriska pareció haber recibido el mismo impulso y fue a ponerse pegado al flanco y al pescuezo del corcel de Kostaki. Extraño de verse eran aquellos dos caballeros que volaban el uno junto al otro, taciturnos, silenciosos, sin perderse de vista un solo instante, aun cuando aparentaran no mirarse, y se entregaban por entero a sus cabalgaduras, cuya impetuosa carrera los llevaba a través de bosques, rocas y precipicios.
Tenía la cabeza caída, y esto me permitía ver los bellos ojos de Gregoriska fijos en mí. Kostaki lo advirtió, me levantó la cabeza, y ya no vi más que su tétrica mirada devorándome. Bajé los párpados, pero en vano; a través de su velo, veía no obstante siempre aquella mirada relampagueante que me penetraba hasta las vísceras y me punzaba el corazón. Entonces me acaeció una extraña alucinación; parecíame ser la Leonora de la balada de Bürger, llevada por el caballo y el caballero fantasmas, y cuando sentí que se me cerraban abrí los ojos amedrentada, tan persuadida estaba de ver alrededor mío sólo cruces rotas y tumbas abiertas. Vi algo un poco más alegre; era el patio interno de un castillo moldavo construido en el siglo décimocuarto.
Kostaki me dejó resbalar a tierra, bajando casi en seguida después que yo; pero, por rápido que hubiera sido su acto, Gregoriska le había precedido.
Como lo dijera, en el castillo él era el amo. Al ver llegar a los dos jóvenes y a la extranjera que llevaban con ellos, acudieron los servidores; pero, aunque dividieron sus diligencias entre Kostaki y Gregoriska, aparecía claro que los mayores miramientos, el respeto más profundo eran para el segundo. Se aproximaron dos mujeres, Gregoriska les dio una orden en lengua moldava, y con la mano me indicó que la siguiera.
La mirada que acompañaba aquel gesto era tan respetuosa que yo no vacilé absolutamente en obedecerle. Cinco minutos después me encontraba en una cámara que, aun cuando pudiera parecer desnuda y triste a una persona de menos fácil contentamiento, era sin embargo evidentemente la más hermosa del castillo. Una gran habitación cuadrada, con una especie de diván de sayal verde, asiento de día, lecho de noche. Había también allí cinco o seis sillones de encina, un inmenso cofre, y en un ángulo un trono semejante a una gran silla de coro.
No había que hablar de cortinas en las ventanas y en el lecho. A los costados de la escalera que llevaba a aquella cámara, erguíanse, dentro de nichos, tres estatuas de los Brankovan de tamaño superior al natural. Al poco rato trajeron nuestros bagajes, entre los cuales se encontraban también mis maletas. Las mujeres me ofrecieron sus servicios. Pero no obstante, reparando el desorden que lo sucedido causara en mi tocado, conservé mi vestimenta de amazona, la cual, más que cualquier otra, acordaba con el modo de vestir de mis huéspedes. Apenas había hecho los pocos cambios necesarios en mis ropas, cuando oí golpear levemente en la puerta.
«Adelante», dije en francés, siendo esta lengua para nosotros los polacos, como sabéis, casi una segunda lengua materna. Entró Gregoriska.
«¡Ah! señora, cuánto me complace que habléis francés.» «Y yo también», respondí, «estoy contenta de saber esta lengua, porque de tal modo he podido, gracias a este hecho, apreciar toda la generosidad de vuestra conducta conmigo. En esa lengua vos me defendisteis de los designios de vuestro hermano, y en esa lengua os ofrezco yo la expresión de mi sincero reconocimiento». «Os lo agradezco, señora. Era cosa muy natural que me preocupara de una mujer que se encontraba en vuestra situación. Andaba de caza por los montes, cuando llegaron a mi oído algunas detonaciones anormales y continuas; comprendí que se trataba de un asalto a mano armada, y marché al encuentro del fuego, como decimos nosotros en términos guerreros. A Dios gracias, llegué a tiempo, pero ¿sería tal vez demasiado atrevido si os preguntara, oh señora, por cuál motivo una mujer de alto linaje, como lo sois vos, se ha visto reducida a aventurarse en nuestros montes?» «Yo soy polaca», le contesté: «Mis dos hermanos sucumbieron, no ha mucho, en la guerra contra Rusia; mi padre, a quien dejé yo mientras se preparaba a defender su castillo, sin duda se les ha reunido ya a esta hora, y yo, huyendo por orden de mi padre, de todos aquellos estragos, iba en busca de refugio al monasterio de Sabastru, donde mi madre, en su juventud y en circunstancias semejantes, había encontrado asilo seguro.» «Sois enemiga de los rusos, tanto mejor», dijo el joven; «este título os será poderosa ayuda en el castillo, y nosotros necesitaremos de todas nuestras fuerzas para sostener la lucha que se prepara. Pero ante todo, señora, pues que yo sé quién sois vos, sabed también quiénes somos nosotros: el nombre de los Brankovan no os es desconocido, ¿verdad, señora?» Yo me incliné. «Mi madre es la última princesa de este nombre, la última descendiente del ilustre jefe mandado matar por los Cantimir, los viles cortesanos de Pedro I. Casó en primeras nupcias con mi padre, Serban Waivady, príncipe también él, pero de estirpe menos ilustre. Mi padre había sido educado en Viena, y allí pudo apreciar las ventajas de la civilización. Decidió hacer de mí un europeo. Partimos para Francia, Italia, España y Alemania. Mi madre —no le toca a un hijo, lo sé, narraros lo que os diré, pero, ya que por nuestra salvación es necesario que nos conozcamos bien, reconoceréis justos los motivos de esta revelación— mi madre, digo, que durante los primeros viajes de mi padre, mientras era yo aún niño, había tenido culpables relaciones con un jefe de parciales (que con tal nombre, agregó sonriendo Gregoriska, se llaman en este país a los hombres por quienes fuisteis agredida), cierto conde Giordaki Koproli, medio griego y medio moldavo, escribió a mi padre confesándole todo y pidiéndole el divorcio, apoyando su demanda en que no quería ella, una Brankovan, continuar siendo por más tiempo mujer de un hombre que se tornaba día a día más extranjero a su patria. ¡Ay! Mi padre no tuvo necesidad de dar su asentimiento a esa petición, que os podrá parecer extraña, pero entre nosotros es cosa muy natural. Él había muerto de un aneurisma que desde mucho tiempo le atormentaba, y la carta de mi madre la recibí yo. A mí ahora no me quedaba otra cosa que hacer votos sinceros por la felicidad de mi madre, y le escribí una carta, en la que le comunicaba estos votos míos junto con la noticia de su viudez. En aquella carta le pedía también permiso para poder continuar mis viajes, que me fue concedido. Tenía yo la firme intención de establecerme en Francia o Alemania para no encontrarme cara a cara con un hombre que aborrecía, y que no podía amar, quiero decir al marido de mi madre; cuando he aquí, que, de improviso, vine a saber que el conde Giordaki Koproli había sido asesinado, según decires, por los viejos cosacos de mi padre. Amaba yo demasiado a mi madre para no apresurarme a regresar a la patria, comprendía su aislamiento y la necesidad en que debía encontrarse de tener junto a ella en tales circunstancias las personas que podían serle queridas. Aun cuando ella nunca se hubiera mostrado muy tierna conmigo, era su hijo. Una mañana llegué inesperadamente al castillo de mis padres.
Allí encontré un joven, a quien al principio tomé por un extranjero, pero luego supe que era mi hermano. Era Kostaki, el hijo del adulterio, legitimado por un segundo matrimonio; Kostaki, la indomable criatura que visteis, para quien son leyes sólo sus pasiones, que nada tiene por sagrado aquí abajo fuera de su madre, que me obedece como la tigresa obedece al brazo que la ha domado, pero rugiendo por siempre, en la vaga esperanza de poder devorarme un día. En el interior del castillo, en el hogar de los Brakovan y de los Waivady, yo soy aún el amo; pero fuera de este recinto, en la abierta campiña, él se convierte en el salvaje hijo de los bosques y de los montes, que quiere doblegarlo todo bajo su férrea voluntad. Cómo hoy él y sus hombres hicieron para ceder, no lo sé; quizá por antigua costumbre, o por un resto de respeto que me tienen. Pero no quisiera arriesgar otra prueba. Permaneced aquí, no salgáis de esta cámara, del patio, del castillo en suma, y respondo de todo; si dais un paso fuera del castillo, no puedo prometeros otra cosa que hacerme matar por defenderos.» «¿No podré entonces», dije yo, «según el deseo de mi padre, continuar el viaje hacia el convento de Sabastru?» «Obrad, intentad, ordenad, yo os acompañaré, pero quedaré en mitad del camino, y vos… vos ciertamente no alcanzaréis la meta de vuestro viaje.» «Pero ¿qué hacer, entonces?» «Quedaros aquí, aguardar, tomar consejo de los hechos y aprovechar las circunstancias. Suponeos haber caído en una caverna de bandidos, y que sólo vuestro valor podrá sacaros del apuro, vuestra calma salvaros. Mi madre, a despecho de la preferencia que concede a Kostaki, hijo de su amor, es buena y generosa. Por otra parte, es una Brankovan, vale decir una verdadera princesa. La veréis: ella os defenderá de las brutales pasiones de Kostaki. Poneos bajo la protección de ella: sed cortés, os amará. Y en realidad (agregó él con expresión indefinible), ¿quién podría veros y no amaros? Venid ahora al comedor donde mi madre os espera. No demostréis fastidio ni desconfianza: hablad polaco: aquí nadie conoce esta lengua; yo traduciré a mi madre vuestras palabras, y estáos tranquila, que sólo diré aquello que sea conveniente decir. Sobre todo ni una palabra de cuanto os he revelado: nadie debe sospechar que estamos de acuerdo. Vos no sabéis aún de cuanta astucia y disimulación es capaz el más sincero de entre nosotros. Venid.» Le seguí por la escalera iluminada de antorchas de resina ardiendo, puestas dentro de manos de hierro que sobresalían del muro. Era evidente que aquella insólita iluminación había sido dispuesta para mí. Llegamos al comedor. Apenas Gregoriska hubo abierto la puerta de aquella sala, y pronunciado en el umbral una palabra en lengua moldava, que después supe significaba la extranjera, vino a nuestro encuentro una mujer de alta estatura. Era la princesa Brankovan. Tenía cabellos blancos entrelazados alrededor de la cabeza, la cual estaba cubierta de un gorro de cibelina, ornado de un penacho, signo de su origen principesco. Vestía una especie de túnica de brocado, el corpiño sembrado de piedras preciosas, sobrepuesta a una larga hopalanda de estofa turca, guarnecida de piel igual a la del gorro. Tenía en la mano un rosario de cuentas de ámbar, que hacía correr rápidamente entre los dedos. Junto a ella estaba Kostaki, vestido con el espléndido y majestuoso traje magiar, en el cual me pareció aún más extraño. Su traje estaba compuesto de una sobrevesta de velludo negro, de ancha mangas, que le caía hasta debajo de la rodilla, calzones de casimir rojo, y los largos cabellos de color negro tirando a azulado le caían sobre el cuello desnudo, rodeado solamente por la orla blanca de una fina camisa de seda. Me saludó torpemente, y pronunció en moldavo algunas palabras para mí ininteligibles.
«Podéis hablar en francés, hermano mío», dijo Gregoriska; «la señora es polaca y comprende esta lengua».
Entonces Kostaki dijo en francés algunas palabras casi tan incomprensibles para mí como las que pronunciara en moldavo; pero la madre, tendiendo gravemente el brazo, interrumpió a los dos hermanos.
Aparecía claro que intimaba a sus hijos que esperaran a que sólo ella me recibiera. Comenzó entonces en lengua moldava un discurso de cumplimiento, al cual la movilidad de sus facciones daba un sentido fácil de explicarse.
Me indicó la mesa, me ofreció una silla cerca de ella, señaló con un gesto la casa toda, como diciendo que estaba a mi disposición, y, sentándose antes que los demás con benévola dignidad, hizo la señal de la cruz y pronunció una plegaria. Entonces cada uno ocupó su lugar propio, establecido por la etiqueta, Gregoriska cerca de mí. Como extranjera, yo había determinado que a Kostaki le tocara el puesto de honor junto a su madre Smeranda. Así se llamaba la condesa. También Gregoriska había mudado de vestimenta. Llevaba él igualmente la túnica magiar y los calzones de casimir, pero aquélla de color granate y estos turquíes. Tenía colgada del cuello una espléndida condecoración, el nisciam del sultán Mahmud. Los otros comensales de la casa cenaban en la misma mesa, cada uno en el sitio que le correspondía según el grado que ocupaba entre los amigos o los servidores. La cena fue triste: Kostaki no me dirigió nunca la palabra, si bien su hermano tuvo siempre la atención de hablarme en francés. La madre me ofrecía de todo con sus propias manos con ese ademán solemne que le era natural; Gregoriska había dicho la verdad: era una verdadera princesa.
Luego de la cena, Gregoriska se acercó a su madre, y le explicó en lengua moldava el deseo que yo debía tener de estar sola, y cuán necesario que sería el reposo después de las emociones de aquella jornada. Smeranda hizo un gesto de aprobación, me tendió la mano, me besó en la frente, como lo hubiera hecho con una hija suya, y me deseó buena noche en su castillo.
Gregoriska no se había engañado: yo ansiaba ardientemente aquel instante de soledad. Agradecí por eso a la princesa, quien me condujo hasta la puerta, donde me esperaban las dos mujeres que antes ya me acompañaran en mi cámara. Saludado que hube a la madre y a los dos hijos, volví a mi aposento, de donde saliera una hora antes.
El sofá estaba transformado en lecho. Otros cambios no se habían hecho.
Agradecí a las mujeres: les hice comprender que me desvestiría sola, y ellas salieron en seguida con mil testimonios de respeto que querían significar tener órdenes de obedecerme en todo y por todo. Quedé sola en aquella inmensa cámara, que mi candela podía alumbrar apenas en parte. Era un singular juego de luces, una especie de lucha entre el resplandor trémulo de mi cirio y los rayos de la luna que pasaban a través de la ventana sin cortinados. Además de la puerta por la que entrara, y que caía sobre la escalera, habían otras dos en la cámara; pero sus gruesos cerrojos, que se cerraban por dentro, bastaban para tranquilizarme. Miré la puerta de entrada; también ella tenía medios de defensa. Abrí la ventana: daba sobre un abismo. Comprendí que Grigoriska había elegido aquella cámara calculadamente. De vuelta por fin a mi sofá, encontré sobre una mesita puesta junto a la cabecera una tarjeta doblada. La abrí y leí en polaco: Dormid tranquila: nada tenéis que temer mientras permanezcáis en el interior del castillo. Seguí el buen consejo, y como el cansancio vencía sobre las preocupaciones que me tenían desazonada, me acosté y en seguida me dormí.
Desde aquel momento quedaba fijada mi permanencia en el castillo y tenía principio el drama que voy a narraros.
Los dos hermanos se enamoraron de mí, cada uno según su propia índole.
Kostaki me confesó de improviso al día siguiente que me amaba, y declaró que sería suya y no de otro, y que me mataría antes que cederme a quienquiera que fuese. Gregoriska no me dijo nada, pero se mostró lleno de amor y de consideraciones conmigo. Para complacerme puso en práctica todos los medios de su refinada educación, todos los recuerdos de una juventud transcurrida en la más nobles Cortes de Europa. ¡Ay! No era cosa tan difícil pues ya el primer sonido de su voz me había acariciado el alma, y ya su primera mirada me había serenado el corazón. Al cabo de tres meses Kostaki me había repetido cien veces que me amaba, y yo le odiaba; Gregoriska aun no me había dicho una palabra de amor y yo sentía que cuando él lo deseara sería toda suya.
Kostaki había renunciado a sus incursiones. Encerrado siempre en el castillo, había cedido momentáneamente el mando a un lugarteniente, quién de cuando en cuando venía a pedirle órdenes, y en seguida desaparecía.
También Smeranda había concebido por mí una amistad apasionada, cuyas expresiones me causaban temor. Protegía ella visiblemente a Kostaki, y parecía celosa de mí más aún de lo que él lo fuera. Pero como no hablaba polaco ni francés, y yo no comprendía el moldavo, ella no tenía modo de insistir ante mí en favor de su hijo predilecto. Había sin embargo aprendido a decir en francés unas palabras que me repetía siempre cuando posaba sus labios en mi frente: —¡Kostaki ama a Edvige!…— Un día recibí una noticia horrible que colmó mi desventura. Los cuatro hombres sobrevivientes al combate habían sido puestos en libertad y regresado a Polonia, prometiendo que uno de ellos, antes de que pasaran tres meses, volvería para darme noticias de mi padre. En efecto, una mañana se presentó de nuevo uno de ellos. Nuestro castillo había sido tomado, incendiado, destruido, y mi padre se había hecho matar defendiéndolo. En adelante estaba sola en el mundo. Kostaki redobló sus insinuaciones, y Smeranda sus ternuras; pero esta vez aduje como pretexto mi duelo por la muerte de mi padre. Kostaki insistió diciendo que cuanto más sola me encontraba tanto más necesidad tenía de apoyo, y su madre insistió al par y acaso más que él.
Gregoriska me había hablado del poder que los moldavos tienen sobre sí mismos, cuando no quieren que otros lean en su corazón. Él era un vivo ejemplo de ello. Estaba segurísima de su amor, y sin embargo, si alguien me hubiera preguntado en qué prueba se fundaba tal certidumbre, me habría sido imposible decirlo: nadie en el castillo había visto nunca que su mano tocara la mía, o que sus ojos buscaran los míos. Sólo los celos podían hacer clara a Kostaki la rivalidad del hermano, como sólo el amor que alimentaba yo por Gregoriska podía hacerme claro su amor. Sin embargo, lo confieso, me inquietaba mucho aquel poder de Gregoriska sobre sí mismo. Yo tenía fe en él, pero no bastaba; necesitaba ser convencida; cuando he aquí que una noche, de vuelta apenas en mi cámara, oí golpear levemente a una de las dos puertas que se cerraban por dentro. Por el modo de golpear adiviné que era una llamada amiga. Me acerqué, preguntando quién estaba allí.
«Gregoriska», contestó una voz cuyo acento no podía engañarme. «¿Qué queréis de mí?», le pregunté toda temblorosa. «Si tenéis fe en mí», dijo Gregoriska, «si me creéis hombre de honor, ¿me permitís una pregunta?» «¿Cuál?» «Apagad la luz como si os hubierais acostado, y de aquí en media hora, abridme esta puerta.» «Volved dentro de media hora…», fue mi única respuesta.
Apagué la luz, y aguardé. El corazón me palpitaba con violencia, pues comprendía yo que se trataba de un hecho importante. Transcurrió la media hora: oí golpear más levemente aún que la primera vez. Durante el intervalo había descorrido los cerrojos; no me quedaba pues sino abrir la puerta, Gregoriska entró, y sin que me dijera, cerré la puerta tras él y eché los cerrojos. Él permaneció un instante mudo e inmóvil, imponiéndome silencio con el gesto. Luego, cuando estuvo seguro de que ningún peligro nos amenazaba por el momento, me llevó al centro de la vasta cámara, y sintiendo, por mi temblor, que no habría podido sostenerme de pie, me buscó una silla. Me senté o más bien me dejé caer sobre el asiento.
«¡Dios mío!», le dije; «¿qué hay de nuevo, o por qué tantas precauciones?» «Porque mi vida, que no contaría para nada, y acaso también la vuestra, dependen de la conversación que tendremos.» Amedrentada, le aferré una mano. Se la llevó él a los labios, mirándome como si quisiera pedir excusas por tanta audacia. Bajé yo los ojos, era un tácito consentimiento.
«Yo os amo», me dijo con aquella voz melodiosa como un canto; «¿me amáis vos?» «Sí», le respondí. «¿Y consentiréis en ser mi mujer?» «Sí.» Llevó la mano a la frente con profunda expresión de felicidad. «Entonces, ¿no rehusaréis seguirme?» «Os seguiré doquiera.» «Pues comprenderéis bien que no podemos ser felices sino huyendo de estos lugares.» «¡Oh sí! Huyamos», exclamé. «¡Silencio», dijo él estremeciéndose, «¡Silencio!» «Tenéis razón.» Y me le acerqué toda tremante. «Escuchad lo que he hecho», continuó Gregoriska; «escuchad por qué he estado tanto tiempo sin confesaros que os amaba. Quería yo, cuando estuviera seguro de vuestro amor, que nadie pudiera oponerse a nuestra unión. Yo soy rico, querida Edvige, inmensamente rico, pero como lo son los señores moldavos:
rico en tierras, en ganados, en servidores. Ahora bien, he vendido por un millón, tierras, rebaños y campesinos al monasterio de Hango. Me han dado trescientos mil francos en muchas piedras preciosas, cien mil francos en oro, el resto en letras de cambio sobre Viena. ¿Os bastará un millón?» Le apreté la mano. «Me hubiera bastado vuestro amor, Gregoriska, juzgadlo vos.» «¡Bien! Escuchad; mañana voy al monasterio de Hango para tomar mis últimas disposiciones con el superior. Él me tiene listos caballos que nos esperarán de las nueve de la mañana en adelante ocultos a cien pasos de castillo. Después de la cena, subiréis de nuevo como hoy a vuestra cámara; como hoy apagaréis la luz; como hoy entraré yo en vuestro aposento. Pero mañana, en vez de salir solo vos me seguiréis, saldremos por la puerta que da sobre los campos, encontraremos los caballos, montaremos, y pasado mañana por la mañana habremos recorrido treinta leguas. —¡Oh! ¡Por qué no será ya pasado mañana!— ¡Querida Edvige!» Gregoriska me apretó sobre el corazón, y nuestros labios se encontraron.
¡Oh! Lo había dicho él, yo había abierto la puerta de mi cámara a un hombre de honor; pero comprendió bien que si no le pertenecía en cuerpo le pertenecía en alma. Transcurrió la noche sin que pudiera cerrar los ojos.
Me veía huir con Gregoriska, me sentía transportada por él como ya lo había sido por Kostaki: sólo que aquella carrera terrible, espantable, fúnebre, se trocaba ahora en un apuro suave y delicioso, al que la velocidad del movimiento agregaba deleite, pues también el movimiento veloz tiene un deleite propio… Nació el día. Bajé. Parecióme que el ademán con que me saludó Kostaki era aún más tétrico que de costumbre. Su sonrisa era irónica y amenazadora. Smeranda no me pareció cambiada.
Durante la colación, Gregoriska ordenó sus caballos. Parecía que Kostaki no pusiera ni la mínima atención en aquella orden. Hacia loas once, Gregoriska nos saludó, anunciando que estaría de regreso recién a la noche, y rogando a su madre que no le esperase a cenar: después, volvióse hacia mí y rogóme quisiera admitir sus excusas.
Salió. La mirada de su hermano le siguió hasta cuando dejó la cámara, y en ese momento le brotó de los ojos un tal relámpago de odio que me estremecí. Podéis imaginaros con qué inquietud pasé aquel día. A nadie había confiado nuestros designios, a duras penas le hablé a Dios de ello en mis plegarias, y parecíame que todos los conocieran, que cada mirada puesta en mí pudiera penetrar y leer en lo íntimo de mi corazón… La cena fue un suplicio; hosco y taciturno, Kostaki, por costumbre, hablaba raramente: esta vez no dijo más que dos o tres palabras en moldavo a su madre, y siempre con tal acento que hacía estremecer. Cuando me levanté para subir a mi aposento, Smeranda, como de ordinario, me abrazó, y al abrazarme repitió aquella frase que desde ya ocho días no le saliera de la boca: ¡Kostaki ama a Edvige!
Esta frase me siguió como una amenaza hasta mi cámara, y aun allí parecíame que una voz fatal me susurrase al oído: ¡Kostaki ama a Edvige!
Ahora el amor de Kostaki, me lo había dicho Gregoriska, equivalía a la muerte. Hacia las siete de la noche vi a Kostaki atravesar el patio. Se volvió para verme, pero me aparté para que no pudiera descubrirme. Estaba inquieta, pues por cuanto podía yo ver desde mi ventana, me parecía que él iba directamente hacia la caballeriza. Me arriesgué a correr los cerrojos de una de las puertas internas de mi cámara y pasar a la cámara vecina, desde donde podía ver todo lo que él estaba por hacer. Dirigíase, en efecto, hacia la caballeriza, y cuando hubo llegado a ella sacó él mismo su caballo favorito, ensillándolo de su propia mano con el cuidado de un hombre que da la mayor importancia a cada detalle. Vestía el mismo traje que cuando se me apareciera la vez primera, pero no llevaba otra arma que el sable. Cuando hubo ensillado el caballo, miró otra vez hacia la ventana de mi cámara. No habiéndome visto, saltó sobre la silla, se hizo abrir la misma puerta por la que saliera y debía volver su hermano, y se alejó a todo galope en dirección del monasterio de Hango. Se me apretó entonces terriblemente el corazón; un fatal presentimiento me decía que Kostaki iba al encuentro de su hermano. Estuve a la ventana hasta cuando pude distinguir el camino que, a un cuarto de legua de distancia del castillo, hacía un recodo a la izquierda y se perdía en el comienzo de un bosque.
Pero la noche se tornaba cada vez más cerrada, y pronto no pude yo distinguir más el camino.
Me quedé todavía.
Finalmente, la inquietud que me atormentaba renovó, precisamente por exceso, mis fuerzas, y pues las primeras noticias, de uno o de otro hermano, debían llegarme en la sala inferior, bajé.
Miré ante todo Smeranda. En la tranquilidad de su rostro advertí que no tenía ninguna aprensión; daba órdenes para la acostumbrada cena, y los cubiertos de los hermanos estaban en los lugares habituales. No me atreví a interrogar a nadie. Por otra parte, ¿a quién hubiera podido dirigirme?
En el castillo ninguno, excepto Kostaki y Gregoriska, hablaban las dos lenguas que yo sabía. Me sobresaltaba al mínimo rumor. Por costumbre, nos poníamos a la mesa a las nueve.
Había bajado a la sala a las ocho y media, y seguía con la mirada la aguja de los minutos, cuyo avance era casi visible sobre el amplio cuadrante del reloj. La viajera aguja transitó la distancia que nos separaba del cuarto de hora.
El cuarto golpeó, y las vibraciones resonaron profundas y tristes; en seguida, la aguja continuó su girar silencioso, y la vi recorrer de nuevo la distancia con la regularidad y la lentitud de la punta de un compás.
Algunos minutos antes de dar las nueve parecióme oír el pataleo de un caballo en el patio. Lo oyó también Smeranda, y volvió el rostro hacia la ventana: pero la noche era demasiado oscura para poder distinguir objeto alguno. ¡Oh! Si me hubiera mirado en aquel momento, cuán presto habría adivinado lo que pasaba en mi corazón…
Se había oído el patalear de un solo caballo, y era cosa muy natural, pues estaba yo bien segura de que habría regresado un solo caballero.
¿Pero cuál? Resonaron algunos pasos en la antecámara; pasos lentos, como los de un hombre que camina hesitando: cada uno de ellos me parecía transitarme el corazón. La puerta se abrió, y en la oscuridad vi delinearse una sombra.
La sombra se detuvo un instante en la puerta; el corazón se me quedó en suspenso. La sombra avanzó, y a medida que entraba en el círculo de la luz, recobraba yo el aliento.
Reconocí a Gregoriska. Algunos momentos más, y el corazón se me quebraba.
Reconocí a Gregoriska, pero estaba pálido como un cadáver. Con sólo verle podíase adivinar que había acontecido algo terrible. «¿Eres tú, Kostaki?», preguntó Smeranda. «No, madre mía», contestó Gregoriska con sorda voz.
«¡Ah, al fin!», dijo ella, «¿y desde cuándo acá toca a vuestra madre esperaros?» «Madre mía», dijo Gregoriska mirando la péndola, «apenas son las nueve». Y efectivamente en ese mismo momento sonaron las nueve. «Es verdad», dijo Smeranda. «¿Dónde está vuestro hermano?
A pesar mío se presentó en mi mente el pensamiento de que Dios había hecho la misma pregunta a Caín. Gregoriska no contestó. «Nadie ha visto hasta ahora a Kostaki ?», preguntó Smeranda.
El vatar, o sea el mayordomo, fue a informarse.
«Hacia las siete», dijo él de regreso, «el conde ha estado en las caballerizas, ha ensillado con propia mano su caballo, y ha partido por el camino de Hango».
En ese instante mis ojos se encontraron con los de Gregoriska. No sé si fue realidad o alucinación, pero me pareció notar una gota de sangre en medio de su frente. Me llevé lentamente el dedo a la frente indicando el punto donde creía yo ver aquella mancha, Gregoriska me comprendió: sacó el pañuelo, secándose. «Sí, sí», murmuró Smeranda, «habrá encontrado algún lobo u oso, y se habrá entretenido en perseguirlo. He aquí por qué un hijo hace esperar a su madre. ¿Dónde le habéis dejado, Gregoriska?» «Madre mía», respondió éste con voz conmovida pero firme, «mi hermano y yo no hemos salido juntos». «Bien», dijo Smeranda. «Vamos a la mesa, cada uno póngase en su lugar, y luego ciérrense las puertas; quien esté afuera, dormirá afuera.» Las dos primeras partes de estas órdenes fueron estrictamente ejecutadas.
Smeranda se puso en su lugar, Gregoriska se sentó a su diestra, yo a su siniestra. Después los servidores salieron para cumplir la tercera parte de las órdenes, es decir para cerrar las puertas del castillo. En ese momento mismo se escuchó un gran estrépito en el patio, y un servidor entró espantado diciendo:
«Princesa, ha entrado en este instante al patio el caballo del conde Kostaki, solo y por entero cubierto de sangre». «¡Oh!», murmuró Smeranda levantándose pálida y amenazadora; «de tal modo volvió una noche al castillo el caballo de su padre».
Dirigió una mirada a Gregoriska, no estaba pálido ya, estaba lívido. El caballo del conde Koproli, en efecto, había regresado una noche al castillo todo manchado de sangre, y una hora después los servidores encontraron y trajeron el cuerpo del amo cubierto de heridas. Smeranda tomó una antorcha de manos de un criado, acercóse a la puerta y abriéndola bajó al patio. El caballo, espantado, era retenido trabajosamente por tres o cuatro servidores que hacían toda clase de esfuerzos para tranquilizarlo, Smeranda se aproximó al animal, examinó la sangre que cubría la silla y vio una herida en su testuz.
«Kostaki fue muerto de frente», dijo ella, «en duelo, y por un solo enemigo. Buscad su cuerpo, hijos míos, más tarde buscaremos al homicida».
Así como el caballo había entrado por la puerta de Hango, todos los servidores se precipitaron afuera por ella, y se vieron sus antorchas perderse en la campiña y entrar en lo profundo del bosque, como en una hermosa noche de estío se ven centellear las luciérnagas en la llanura de Niza o de Pisa.
Smeranda, como si hubiera estado segura de que la búsqueda no duraría mucho, aguardó enhiesta en la puerta. Ni una lágrima humedecía las mejillas de aquella madre desolada, sin embargo se veía que la desesperación rugía tempestuosa en lo profundo de su corazón… Gregoriska estaba detrás de ella, y yo cerca de Gregoriska. Al abandonar la sala, pareció querer ofrecerme su brazo, pero no se había atrevido a hacerlo. De ahí en cerca de un cuarto de hora se vio aparecer en el recodo del camino una antorcha, luego una segunda, una tercera, y finalmente distinguiéronse todas. Sólo que ahora, en vez de dispersarse estaban agrupadas en torno a un centro común. Ese centro era, como bien pronto se pudo advertir, unas parihuelas con un hombre tendido sobre ellas. El fúnebre cortejo avanzaba lentamente, pero al cabo de diez minutos, quienes le llevaban se descubrieron instintivamente la cabeza, y taciturnos entraron en el patio, donde fue depositado el cuerpo. Entonces, con un majestuoso gesto Smeranda ordenó se le abriera paso, y acercándose al cadáver puso una rodilla en tierra ante él, apartó los cabellos que le formaban un velo sobre el rostro, y estuvo contemplándolo largamente, sin derramar una lágrima. Le abrió luego la vestimenta moldava y apartóla camisa ensangrentada. La herida hallábase en la parte diestra del pecho. Debía haber sido hecha con una hoja recta y de dos filos. Recordé haber visto esa mañana misma al a costado de Gregoriska el largo cuchillo de caza que servía de bayoneta a su carabina. Busqué con los ojos el arma: no estaba ya allí. Smeranda se hizo llevar agua, mojó en ella su pañuelo y lavó la llaga. Una sangre pura y tibia todavía enrojeció los labios de la herida. El espectáculo que tenía bajo los ojos era a un tiempo atroz y sublime. Aquella vasta cámara ahumada por las antorchas de resina, aquellos rostros bárbaros, aquellos ojos centelleantes de ferocidad, aquellos ropajes singulares, aquella madre que, a la vista de la sangre aun cálida, calculaba cuánto tiempo hacía que la muerte arrebatara a su hijo, aquel profundo silencio interrumpido sólo por los sollozos de los bandidos cuyo jefe era Kostaki, todo eso, repito, tenía en sí algo de atroz y de sublime. Smeranda acercó sus labios a la frente de su hijo, y se levantó; en seguida, echándose a las espaldas las largas trenzas de blancos cabellos que se le había desunido:
«¡Gregoriska!», dijo. Gregoriska se estremeció, sacudió la cabeza y saliendo de su atonía: «Madre mía», respondió.
«Venid aquí, hijo mío, y escuchadme.» Gregoriska obedeció, temblando, pero obedeció.
A medida que se aproximaba al cuerpo de Kostaki, la sangre brotaba de la herida más abundante y más roja. Afortunadamente Smeranda no miraba más hacia aquel lado, pues a la vista de aquella sangre no habría tenido ya necesidad de buscar el asesino. «Gregoriska», dijo ella, «bien sé que Kostaki y tú no os mirabais con buenos ojos, bien sé que tú eres un Waivady por parte de tu padre, y él un Koproli por parte del suyo, pero por parte de vuestra madre sois ambos de la sangre de los Brankovan. Sé que tú eres un hombre de ciudad occidental y él un hijo de las montañas orientales; pero por el seno que os llevó a ambos, sois hermanos.
¡Pues bien! Gregoriska, quiero saber si mi hijo será llevado a yacer junto a la tumba de su padre sin que haya sido pronunciado el juramento, si yo en fin podré llorar tranquila, como mujer, descansando en vos, vale decir en un hombre, para el castigo». «Decidme, señora, el nombre del homicida, y ordenad; os juro que dentro de una hora, si vos lo exigís, habrá dejado de vivir.» «¿Juráis so pena de mi maldición, lo habéis entendido, hijo mío? ¿Juráis que el asesino morirá, que no dejaréis piedra sobre piedra de su casa: que su madre, sus hijos, sus hermanos, su mujer o su prometida perecerán por vuestra mano? Juradlo, y, al jurarlo, invocad sobre vos la cólera celeste, si faltáis a la sacra promesa. Si faltáis a esta sacra promesa, padeceréis la miseria, la execración de los amigos, la maldición de vuestra madre.» Gregoriska extendió la mano sobre el cadáver, y: «¡Juro que el asesino morirá», dijo.
A aquel singular juramento, cuyo verdadero sentido yo sola y el muerto quizá podíamos comprender, vi o creí ver cumplirse un horrendo prodigio.
Los ojos del cadáver se abrieron, se fijaron sobre mi más vivos cual nunca los viera, y, como si aquella mirada hubiera sido palpable, sentí penetrarme hasta el corazón un hierro candente. No resistí tanto dolor, y me desvanecí.
Cuando recobré los sentidos me encontré acostada sobre el lecho de mi cámara: una de las dos mujeres velaba cerca de mí. Pregunté dónde estaba Smeranda; me fue contestado que velaba junto al cuerpo de su hijo.
Pregunté dónde estaba Gregoriska: se me dijo que en el monasterio de Hango.
Ahora no era preciso huir: ¿no había muerto Kostaki? No se debía ya hablar de boda, ¿podía yo casarme con el fratricida? Transcurrieron así tres días y tres noches en medio de extraños sueños. En la vigilia y en el sueño veía siempre aquellos dos ojos vivos en ese rostro de muerto: era una visión horrenda. Kostaki debía ser sepultado al tercer día.
Por la mañana me fue traído de parte de Smeranda un vestido completo de viuda. Me lo puse y bajé. La casa parecía vacía, todos estaban en la capilla. Me encaminé hacia ella, y al tiempo que trasponía su umbral, vino a mi encuentro Smeranda a quien no había visto desde hacia tres días.
Hubierais dicho que era la imagen del Dolor. Con lento movimiento como el de una estatua, posó sobre mi frente sus helados labios, y con voz que parecía salir ya de la tumba, pronunció las habituales palabras; ¡Kostaki os ama!… No os podéis imaginar el efecto que produjeron en mi aquellas palabras. Esa protesta de amor expresada en presente en vez de en pasado, que decía os ama, y no ya os amaba; ese amor de ultratumba que venía a buscarme en la vida, hizo sobre mi corazón una impresión terrible. Al mismo tiempo apoderábase de mí un extraño sentimiento, tal como si fuera verdaderamente la mujer de aquel que había muerto, no la prometida del vivo. Aquel ataúd me atraía a mi pesar, dolorosamente, como la sierpe atrae al pajarillo por ella fascinado.
Busqué con los ojos a Gregoriska; lo vi pálido y enhiesto contra una columna: miraba hacia lo alto. No sé decir si me vio. Los monjes del convento de Hango rodeaban el cuerpo cantando salmos del rito griego, a veces armoniosos, con frecuencia monótonos. También yo hubiera querido orar, pero la plegaria expiraba en mis labios; mi mente estaba tan confusa que parecíame antes bien presenciar un consistorio de demonios que una reunión de monjes. Cuando fue sacado el cuerpo de allí, quise seguirlo, pero desfallecieron mis fuerzas. Sentí doblárseme las piernas, y me apoyé en la puerta. Entonces Smeranda se me acercó e hizo una seña a Gregoriska.
Este se aproximó. Smeranda me habló en moldavo:
«Mi madre me ordena repetiros palabra por palabra lo que va a decir», me expresó Gregoriska.
Smeranda habló de nuevo; cuando hubo terminado:
«He aquí las palabras de mi madre», dijo él: «Lloráis a mi hijo, Edvige, vos le amabais, ¿verdad? Os agradezco vuestras lágrimas y vuestro amor; de ahora en adelante tenéis una patria, una madre, una familia. Derramemos las muchas lágrimas debidas a los muertos, luego seamos de nuevo dignas ambas de aquel que ya no es… ¡yo su madre, vos su mujer! Adiós, tornad a vuestra cámara; yo acompañaré a mi hijo hasta su última morada; cuando regrese, me encerraré en mi estancia con mi dolor, y me volveréis a ver sólo cuando lo haya vencido; estad tranquila, mataré este dolor, porque no quiero que me mate a mí».
A estas palabras de Smeranda, traducidas por Gregoriska, no pude responder sino con un gemido. Subí a mi cámara: el fúnebre cortejo se alejó, y lo vi desaparecer en el ángulo del camino. El convento de Hango estaba a sólo media legua de distancia del castillo en línea recta; pero los obstáculos del suelo hacían dar muchas vueltas al camino, de modo que se empleaban dos horas en recorrer aquel espacio. Era el mes de noviembre.
Las jornadas habíanse tornado frías y breves, y a las cinco ya era noche oscura. Hacia las siete vi reaparecer las antorchas; el cortejo fúnebre había regresado. El cadáver reposaba en la tumba de sus padres; todo estaba concluido.
Os dije ya en qué singular pesadilla vivía presa luego del fatal suceso que nos sumergiera a todos en el duelo, y sobre todo después que viera reabrirse y fijarse sobre mí los ojos cerrados del muerto. La noche que siguió, oprimida por las emociones experimentadas durante el día, estaba aún más triste. Escuchaba sonar todas las horas del reloj del castillo, y a medida que el tiempo fugitivo me acercaba al momento en que había muerto Kostaki, sentíame cada vez más desconsolada. Sonaron las nueve menos cuarto. Entonces se apoderó de mí una extraña sensación. Me corría por todo el cuerpo un terror, un estremecimiento que me helaba; luego una especie de sueño invencible entorpecía mis sentidos, oprimíame el pecho, y me velaba los ojos. Tendí el brazo y fui a caer de espaldas sobre el lecho. Sin embargo no había perdido totalmente los sentidos como para que no pudiera oír como unos pasos acercándose a mi puerta, después me pareció abrirse la puerta, en seguida no vi ni escuché más nada. Sólo sentí un vivo dolor en el cuello. Luego de lo cual caí en profundo letargo.
Me desperté a medianoche; mi lámpara ardía aún; intenté levantarme, pero estaba tan débil que hube de repetir la tentativa dos veces. Finalmente logré superar mi debilidad, y como despierta sentía en el cuello el mismo dolor que experimentara en el sueño, me arrastré, apoyándome en el muro, hasta el espejo, y miré. Algo que semejaba la punzadura de un alfiler marcaba la arteria de mi cuello. Creí que algún insecto me hubiera picado durante el sueño, y como me sentía abatida por la extenuación, me acosté de nuevo y me dormí. A la mañana me desperté como de costumbre; pero entonces sentí una tal debilidad como la experimentara sólo una vez en mi vida, a la mañana siguiente de un día en que fuera sangrada. Me miré en el espejo, y me sorprendí de mi extraordinaria palidez. La jornada transcurrió triste y oscura; experimentaba yo una cosa singular; cuando me encontraba en un lugar sentía necesidad de quedarme allí: cualquier cambio de posición me fatigaba.
Llegada la noche, me trajeron la lámpara; mis mujeres, según podía yo comprender por sus gestos, se ofrecieron a quedarse conmigo. Se lo agradecí y salieron. A la misma hora que la noche precedente experimenté los mismos síntomas. Quise levantarme entonces y pedir ayuda; pero no pude llegar a la salida. Oí vagamente dar las nueve menos cuarto; los pasos resonaron, abrióse la puerta, pero yo no veía ni escuchaba nada, y, como la noche anterior, caí de espaldas sobre el lecho. Como el día anterior experimenté un dolor en el mismo sitio. Como el día anterior me desperté a medianoche; pero más pálida y más débil aún. Al día siguiente renovóse la horrible pesadilla.
Estaba decidida a bajar a la estancia de Smeranda por muy débil que me sintiera, cuando entró en la cámara una de mis mujeres y pronunció el nombre de Gregoriska. El joven la seguía. Intenté levantarme para recibirle; pero volví a caer en mi sillón. El dio un grito al verme, y quiso lanzarse hacia mí; pero tuve la fuerza de tender el brazo hacia él.
«¿Qué venís a hacer aquí?, le pregunté. «¡Ay!», dijo él; «¡venía a deciros adiós! A deciros que abandono este mundo que me es insoportable sin vuestro amor y vuestra presencia; a anunciaros que me retiro al monasterio de Hango». «Gregoriska», le respondí, «estáis privado de mi presencias, pero no de mi amor. ¡Ay! Os amo siempre, y mi mayor pena es que este amor sea en adelante casi un delito». «Entonces, ¿puedo esperar que rogaréis por mí, Edvige? «Sí, pero no lo podré hacer por largo tiempo», repliqué yo con una sonrisa. «¿Por qué no? Pero en verdad os veo muy abatida, Decidme, ¿qué tenéis? ¿Por qué tan pálida?» «Porque… Dios tiene ciertamente piedad de mí, y a él me llama.» Gregoriska se me acercó, tomóme una mano que no tuve fuerza de sustraerle, mirándome fijo al rostro: «Esa palidez no es natural. Edvige» me dijo; «¿cuál es la causa?» «Si os la dijera, Gregoriska, creeríais que estoy loca.» «No, no, hablad, Edvige, os lo suplico; estamos en un país que no se parece a ningún otro país, en una familia que no se asemeja a ninguna otra familia. Decidme, decídmelo todo, os lo encarezco.» Se lo narré todo: la extraña alucinación que me poseía a la hora en que Kostaki debió morir; ese terror, ese letargo, ese frío glacial, esa postración que me hacía caer de espaldas sobre el lecho, ese ruido de pasos que me parecía oír, esa puerta que creía ver abrirse, y finalmente ese agudo dolor en el cuello seguido de una palidez y de una debilidad siempre crecientes. Creía yo que mi relato parecería a Gregoriska un comienzo de locura, y lo terminaba con una cierta timidez, cuando por el contrario advertí que me prestaba gran atención.
Cuando hube terminado de hablar, Gregoriska reflexionó un instante. «¿De manera —preguntó él— que os dormís cada noche a las nueve menos cuarto?» «Sí, por muchos que sean los esfuerzos que hago para resistir al sueño.» «¿Y a esa misma hora creéis ver abrirse la puerta?» «Sí, aunque eche el cerrojo.» ¿Y luego experimentáis un agudo dolor en el cuello?» «Sí, aunque sea apenas visible la señal de la herida». ¿Me permitís ver?» Doblé la cabeza hacia atrás. Examinó él la cicatriz. «Edvige —dijo Gregoriska después de un momento de reflexión—, ¿tenéis confianza en mí?» «¿Me lo preguntáis?», contesté. «¿Creéis en mi palabra?» «Como creo en el Evangelio.» «¡Bien! Edvige, por mi fe, os juro que no tenéis ocho días de vida, si no consentís hacer, hoy mismo, lo que voy a deciros.» «¿Y si consiento?» «Si consentís, quizás os salvéis.» «¿Quizás? Él se calló.
«Suceda lo que fuere, Gregoriska», continué diciendo yo «haré cuanto me ordenéis hacer». «Escuchad entonces», dijo él. «y ante todo no os espantéis. En vuestro país, como en Hungría y en nuestra Rumania, existe una tradición». Temblé «porque esa tradición ya había vuelto a mi memoria». «¡Ah! ¿Sabéis lo que quiero decir?» «Sí», contesté, «en Polonia vi algunas personas padecer el horrendo hecho». «Queréis hablar del vampiro, ¿no es verdad?» «Sí, niña aún, me sucedió ver desenterrar en el cementerio de una aldea perteneciente a mi padre cuarenta personas muertas en quince días, sin que se hubiera podido en ninguna ocasión acertar con la causa de su muerte. Diecisiete de esos cadáveres expusieron todos los signos de vampirismo, es decir fueron encontrados frescos como si hubieran estado vivos; los otros eran sus víctimas». «¿Y qué se hizo para liberar de eso a la región?» «Se les clavó un palo en el corazón, y luego los quemaron.» «Sí, así se acostumbra hacer; pero para nosotros eso no basta.
Para libraros de vuestro fantasma antes quiero conocerlo, y ¡por Dios! lo conoceré. Sí, y si es preciso, lucharé cuerpo a cuerpo con él, quienquiera fuere.» «¡Oh, Gregoriska!», exclamé espantada. Dijo: «Quienquiera que fuere», lo repito. Mas para llevar a buen fin esta terrible aventura, es necesario que consintáis en hacer todo lo que os exigiré.» «Decid.» «Estad pronta a las siete. Descended a la capilla, pero descended sola; es necesario que venzáis a toda costa vuestra debilidad, Edvige. Allí recibiremos la bendición nupcial. Consentídmelo, amada mía: para velar por ti. Luego subiremos de nuevo a esta cámara, y entonces veremos.» «¡Oh!
Gregoriska», exclamé, «¡si es él, os matará!» «No temáis, amada Edvige.
Consentid solamente.» «Sabéis bien que haré todo lo que queráis, Gregoriska.» «Entonces, hasta luego a la noche.» «Sí, haced lo que creáis más oportuno, y os secundaré yo cuanto mejor pueda; adiós.» Se fue. Un cuarto de hora después vi a un caballero precipitarse a toda carrera por el camino del monasterio; era él.
Apenas le hube perdido de vista, caí de rodillas y oré, oré como ya no se reza en vuestras tierras sin fe, y aguardé a las siete, ofreciendo a Dios y a los santos el holocausto de mis pensamientos; no me levanté sino al sonar las siete. Estaba débil como una moribunda, pálida como una muerta. Me eché sobre la cabeza un gran velo negro, descendí la escalera, apoyándome en el muro, y me dirigí a la capilla sin encontrar a nadie.
Gregoriska me esperaba con el padre Basilio, prior del monasterio de Hango. Ceñía una espada santa, reliquia de un antiguo cruzado que asistiera a la toma de Constantinopla con Ville-Hardouin y Baldouin de Flandes. «Edvige», dijo él golpeando con la mano su espada, «con la ayuda de Dios, ésta romperá el encantamiento que amenaza vuestra vida. Acercaos pues resueltamente; este santo hombre, que ya ha recibido mi confesión, recibirá nuestros juramentos».
Comenzó la ceremonia; quizá nunca otra fue más sencilla y a un tiempo más solemne. Nadie asistía al monje; él mismo nos puso sobre la cabeza las coronas nupciales. Vestidos ambos de luto, giramos en torno al altar con un cirio en la mano; luego el monje, tras de pronunciar las sacras palabras, agregó: «Idos ahora, hijos míos, y el Señor os dé fuerza y valor para luchar contra el enemigo del humano género. Armados de vuestra inocencia y defendidos por Su justicia, venceréis al demonio. Id, y benditos seáis».
Besamos los libros santos y salimos de la capilla. Entonces por vez primera me apoyé en el brazo de Gregoriska, y parecióme que al contacto de aquel fuerte brazo, de aquel noble corazón, volvía a mis venas la vida.
Estaba segura del triunfo, porque Gregoriska estaba conmigo; subimos a mi cámara. Sonaban las ocho y media.
«Edvige», me dijo entonces Gregoriska «no tenemos tiempo que perder.
¿Quieres dormir, como de costumbre, para que todo suceda durante tu sueño, o bien permanecer desvelada y verlo todo?» «Junto a ti nada temo: quiero permanecer despierta y verlo todo.» Gregoriska extrajo de su pecho un boj bendito, húmedo aún de agua santa, y me lo dio: «Toma entonces esta ramita», me dijo, «acuéstate en tu lecho, recita las preces de la Virgen y aguarda sin temor. Dios está con nosotros. Cuida ante todo de no dejar caer la ramita; con ella podrás ordenar aun en el infierno. No me llames, no des ningún grito; reza, confía y aguarda».
Me acosté en el lecho. Crucé las manos sobre el seno, y puse sobre él la ramita bendecida. Gregoriska ocultóse tras del trono de que ya os hablé.
Contaba yo los minutos, y de seguro mi esposo hacía lo mismo. Sonaron los tres cuartos. Vibraba aún el tañir del martillo, cuando me sentí presa del mismo entorpecimiento, del mismo terror y del mismo frío glacial de los días precedentes; acerqué a mis labios la rama bendita, y aquella primera sensación se desvaneció. Oí entonces muy claro el ruido de aquel conocido paso lento y medido que subía los peldaños de la escalera, y se aproximaba a la puerta. Luego la puerta se abrió despaciosamente, sin ruido, como empujada por sobrenatural fuerza, y entonces…
La voz se apagó a medias, casi sofocada en la garganta de la narradora.
Y entonces, continuó haciendo un esfuerzo, vi a Kostaki, pálido como se me apareciera en las parihuelas; los largos cabellos negros, cayéndole sobre las espaldas, goteaban sangre; vestía como de costumbre, pero tenía descubierto el pecho y dejaba ver su sangrante herida. Todo estaba muerto, todo era cadáver…carne, ropas, porte… solamente los ojos, aquellos terribles ojos, estaban vivos.
Ante aquella aparición, ¡extraño es decirlo!, en vez de sentir duplicárseme el espanto, sentí crecerme el valor. Dios me lo enviaba de seguro para decidir mi situación y defenderme del infierno. Al primer paso que el espectro dio hacia mi lecho, le clavé intrépidamente los ojos en el rostro y le presenté la rama bendita. El espectro intentó avanzar, pero un poder más fuerte que él lo retuvo en el sitio. Se detuvo. «¡Oh», murmuró; «ella no duerme, lo sabe todo». Pronunció él estas palabras en lengua moldava, y sin embargo las comprendí yo como si hubieran sido pronunciadas en lengua por mí sabida.
Estábamos así uno frente al otro, el fantasma y yo, sin que pudiera apartar mis miradas de las suyas, cuando con el rabillo del ojo vi a Gregoriska salir detrás del baldaquino, semejante al ángel exterminador y con la espada en el puño. Se hizo la señal de la cruz con la mano siniestra, y avanzó lentamente con la espada tendida vuelta hacia el fantasma; éste, al ver al hermano, desenvainó también el sable soltando una horrible carcajada; pero apenas su sable tocó el hierro bendito, el brazo le cayó inerte junto al cuerpo. Kostaki exhaló un suspiro de rabia y desesperación. «¿Qué quieres de mí?», preguntó al hermano. «En nombre del Dios verdadero y viviente», dijo Gregoriska, «conjúrote a que respondas.» «Habla», dijo el espectro rechinando los dientes. «¿Te he tendido yo una emboscada?» «No.» «¿Te he asaltado yo?» «No.» «Te he herido yo?» «No.» «Te arrojaste tú mismo sobre mi espada y tú mismo corriste al encuentro de la muerte. Luego, ante Dios y los hombres no soy culpable yo del delito de fratricidio; luego no has recibido una misión divina sino infernal; luego has salido de tu tumba no como una sombra santa sino como un espectro maldito, y volverás a tu tumba.» «¡Con ella, sí!», exclamó Kostaki haciendo un supremo esfuerzo para apoderarse de mí. «¡Volverás allá solo!», exclamó a su vez Gregoriska; «esta mujer me pertenece».
Y al pronunciar tales palabras tocó con la punta del hierro bendito la llega viva. Kostaki exhaló un grito como si le hubiera tocado una espada de fuego y, llevándose una mano al pecho, dio un paso atrás. Al mismo tiempo, Gregoriska, con un movimiento que parecía coordinado con el del hermano, dio un paso adelante; entonces, con los ojos fijos en los ojos del muerto, con la espada contra el pecho de su hermano, comenzó una marcha lenta, terrible, solemne. Era algo semejante al pasaje de don Juan y el comendador; el espectro retrocedía bajo la presión de la sacra espada, bajo la voluntad irresistible del campeón de Dios, que lo seguía paso a paso, sin pronunciar una palabra, ambos anhelantes, ambos lívidos del rostro, el vivo arrojando al muerto y obligándolo a abandonar el castillo, su anterior morada, para volver a la tumba, su morada futura…
Os lo aseguro, a fe mía, ¡era cosa horrenda de verse! Y sin embargo, yo misma, movida por una fuerza superior, invisible, desconocida, sin saber lo que hacía, me levanté y los seguí. Bajamos la escalera, iluminados sólo por las ardientes pupilas de Kostaki. Atravesamos la galería y el patio, y luego traspusimos la puerta siempre con el mismo paso medido, el espectro retrocediendo, Gregoriska con el brazo tendido, yo detrás de ellos.
Esta marcha fantástica duró una hora, pues era necesario volver el cadáver a su tumba; pero en vez de seguir el camino acostumbrado, Kostaki y Gregoriska atravesaron el terreno en línea recta, cuidándose poco de los obstáculos, que para ellos ya no existían; ante ellos el suelo se allanaba, los torrentes se secaban, los árboles se apartaban, las rocas se abrían. El mismo milagro se operaba para mí: sólo que el cielo me parecía todo cubierto de un negro velo, las lunas y las estrellas habían desaparecido y en medio de las tinieblas sólo veía resplandecer los ojos llameantes del vampiro. Llegamos de tal modo a Hango y pasamos a través del seto vivo de madroños que servía de cerco al cementerio. Apenas entrada, distinguí entre las sombras la tumba de Kostaki, junto a la de su padre, no sabía que estuviera allí y sin embargo la reconocí. Nada me era desconocido en aquella noche.
Gregoriska se detuvo al borde de la fosa abierta. «Kostaki», dijo él, «aun no está todo terminado para ti, y una voz del cielo me avisa que se puede ser concebido el perdón si te arrepientes; ¿prometes retornar a la tumba?, ¿no salir de ella más?, ¿consagrar a Dios el culto que consagraste al infierno?». «¡No!», respondió Kostaki. «¿Te arrepientes?», preguntó Gregoriska. «¡No!» «Por última vez, ¿te arrepientes?» «¡No!» «Por última vez, ¿te arrepientes?» «¡Bien!» invoca la ayuda de Satanás, como invoco yo la de Dios, y veremos quién saldrá esta vez aún victorioso.» Resonaron simultáneamente dos gritos; los hierros se cruzaron despidiendo centellas, y la lucha duró un minuto que me pareció un siglo.
Kostaki cayó; vi alzarse la terrible espada de su hermano, introducírsela en el cuerpo, y clavar ese cuerpo sobre la tierra recién removida. Un último grito que nada tenía de humano se alzó por el aire. Acudí:
Gregoriska estaba en pie, pero vacilante. Le di apoyo con mis brazos.
«¿Estás herido?», le pregunté ansiosamente. «No», me respondió, «pero en tal duelo, querida Edvige, la lucha, no la herida, mata. He luchado con la muerte, y a ella pertenezco». «Amigo, amigo», exclamé, «aléjate de aquí y acaso vuelvas a la vida». «No, ésta es mi tumba, Edvige, pero no perdamos tiempo; toma un poco de esta tierra impregnada de su sangre y aplícala a la mordedura que te hizo; es el único medio que puede preservarte en el porvenir de su horrendo amor.» Obedecí temblando. Me incliné para recoger aquella tierra sanguinosa, y al doblarme vi el cadáver clavado al suelo: la espada bendita le atravesaba el corazón, y una sangre oscura le brotaba abundante de la herida, como si hubiera muerto en aquel momento.
Amasé un poco de tierra con la sangre, y apliqué a mi herida el espantoso talismán. «Ahora, mi adorada Edvige», dijo Gregoriska con voz semiapagada, «escucha bien mi último consejo. Abandona el país apenas te sea posible.
Sólo la distancia es una seguridad para ti. El padre Basilio recibió hoy mi suprema voluntad y la cumplirá. «Edvige, un beso! ¡El último, el único beso! ¡Edvige, me muero!» Y así diciendo, Gregoriska cayó junto al hermano.
En cualquier otra circunstancia, en medio de aquel cementerio, cerca de aquella tumba abierta, con aquellos dos cadáveres yaciendo uno junto al otro, hubiera enloquecido; pero como dije ya, Dios me había inspirado una fuerza igual a los acontecimientos, de los que él me hacía no sólo testigo sino también actriz. Mientras miraba a mi alrededor en busca de ayuda, vi abrirse la puerta del monasterio y avanzar los monjes de a dos conducidos por el padre Basilio, llevando cirios ardientes y cantando las preces de difuntos. El padre Basilio había llegado hacía poco al convento, y previendo lo sucedido, dirigíase al cementerio con toda la congregación.
Me encontró viva cerca de los dos muertos. Una última convulsión había retorcido el rostro de Kostaki; Gregoriska en cambio estaba tranquilo y casi sonriente. Fue sepultado, como lo deseara él, junto al hermano, el cristiano junto al maldito. Smeranda, cuando tuvo noticia de la nueva desdicha, quiso verme, fue a buscarme al convento de Hango, y supo de mis labios cuanto había acontecido en aquella tremenda noche.
Le referí todos los detalles de la fantástica historia, pero ella me escuchó, como ya me escuchara Gregoriska, sin mostrar estupor ni espanto.
«Edvige», me contestó ella después de un instante de silencio, «por muy extraño que sea lo que me habéis narrado, dijisteis sólo la verdad. La estirpe de los Brankovan está maldita hasta la tercera y cuarta generación, porque un Brankovan mató a un sacerdote. El término de la maldición ha llegado, pues vos, aunque esposa, sois virgen, y en mí se extingue el linaje. Si mi hijo os ha dejado en herencia un millón, tomadlo. Después de mi muerte, salvo los píos legados que tengo la intención de hacer, recibiréis el resto de mis bienes. Y ahora seguid el consejo de vuestro esposo. Volveos lo más presto que podáis a aquellas tierras donde Dios no permite se cumplan tan horrendos prodigios. No necesito de nadie para llorar conmigo a mis hijos. Mi dolor quiere soledad. Adiós, no me tengáis ya en cuenta. Mi suerte futura me pertenece a mí sola y a Dios».
Y luego de besarme en la frente como de costumbre, me dejó y fue a encerrarse en el castillo de Brankovan.
Ocho días después partí para Francia. Como lo esperara Gregoriska, mis noches no fueran turbadas ya por el terrible fantasma. Restablecióse mi salud, y de aquel suceso no me quedó otro recuerdo fuera de esta palidez mortal que suele acompañar hasta la tumba a toda humana criatura que haya sufrido el beso de un vampiro.